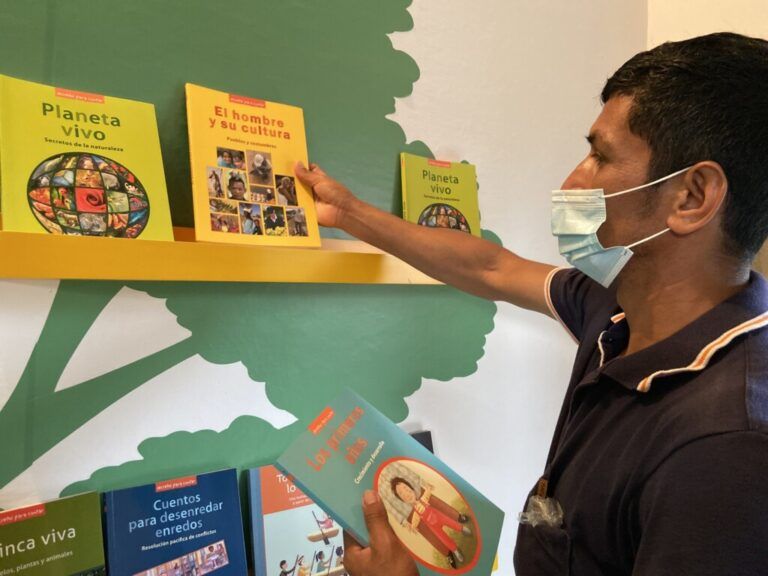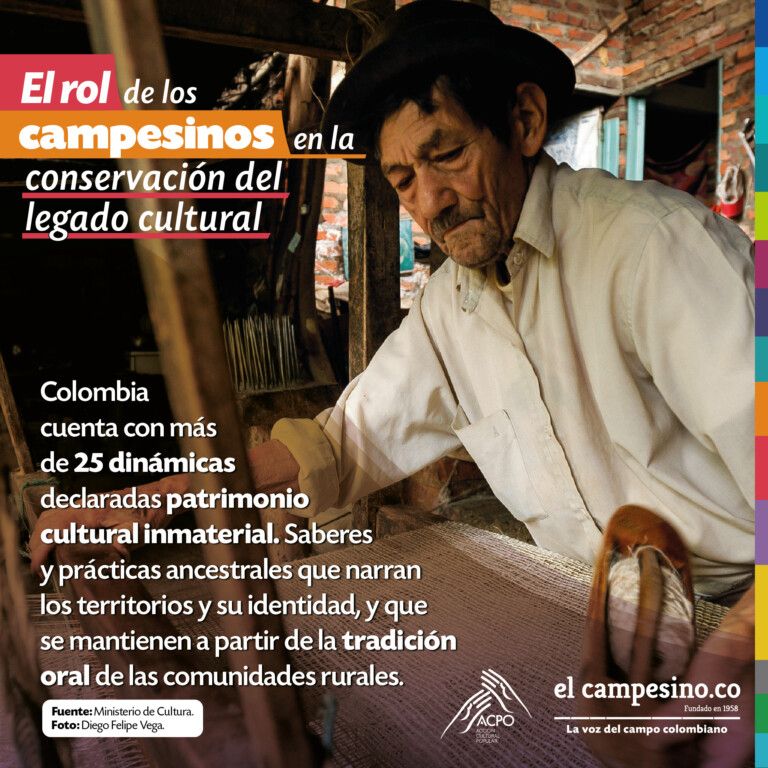El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, se encuentra ubicado en los departamentos del Caquetá y Guaviare, según los datos de Parques Nacionales de Colombia se extiende en un área aproximada de 2,7 millones de hectáreas y en él habitan diferentes comunidades indígenas de las etnias uitoto, tucano, cubeo, wanano, desanos, pijaos, piratapuyos, yukuna, matapí, tanimuka y andoque.
Debido a que esta reserva alberga más de 4.000 especies de fauna y flora, y resguarda más 70.000 pinturas rupestres que tienen una antigüedad de cerca de 20.000 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, la declaró Patrimonio mixto de la Humanidad en el año 2018. Por lo que, su preservación no solo es responsabilidad del Estado, las autoridades departamentales y locales, si no también de la ciudadanía en general.
Le puede interesar: Felipe Henao, un guaviarense orgulloso de ser guardián de Chiribiquete
Con el objetivo de generar conciencia en los niños, niñas y jóvenes sobre la importancia de cuidar la Serranía del Chiribiquete, el escritor José Ardila con el apoyo del Parque Explora lanzó el pasado 22 de abril del 2021 Aluna y Chiribiquete; un cuento interactivo que a través de un viaje imaginario enseña las riquezas ocultas de este gran ecosistema.
“Chiribiquete es muchas cosas. Es el centro del mundo para varias comunidades amazónicas, es el lienzo sobre el cual se ha pintado una historia que empezó hace unos veinte mil años y que se sigue contando incluso en nuestros días. Es vida, agua, selva. Y es un lugar tan sagrado para muchos chamanes, que solo se atreven a visitarlo con el pensamiento”, afirmó el Parque Explora.
La historia se desenvuelve con Aluna, una niña que desea conocer Chiribiquete porque su abuela le ha contado grandes anécdotas de este lugar, pero no puede visitarlo, ya que según le ha explicado su familiar es un territorio sagrado al que sólo tienen acceso pocas personas. De esta manera, la pequeña encuentra en su mente una manera de transportarse y recorrer esta maravilla natural.
A partir de este escenario se dan a conocer algunas de las especies que habitan en el Parque Nacional como el jaguar, la danta y la guacamaya. De igual manera, se describe la geografía del territorio, se representan algunos de los pictogramas que pueden encontrarse, y se relata la cultura de las comunidades indígenas que salvaguardan los recursos naturales del territorio.
Así, esta iniciativa le explica a los más pequeños por qué la Serranía del Chiribiquete es un tesoro geológico, biológico y cultural de la humanidad. Además, hace un llamado a la necesidad de protegerlo y contribuir a garantizar su conservación en el tiempo.
Si usted desea ver el cuento interactivo puede consultar el siguiente enlace: Aluna y Chiribiquete.
Por: Ivania Alejandra Aroca Gaona. Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.