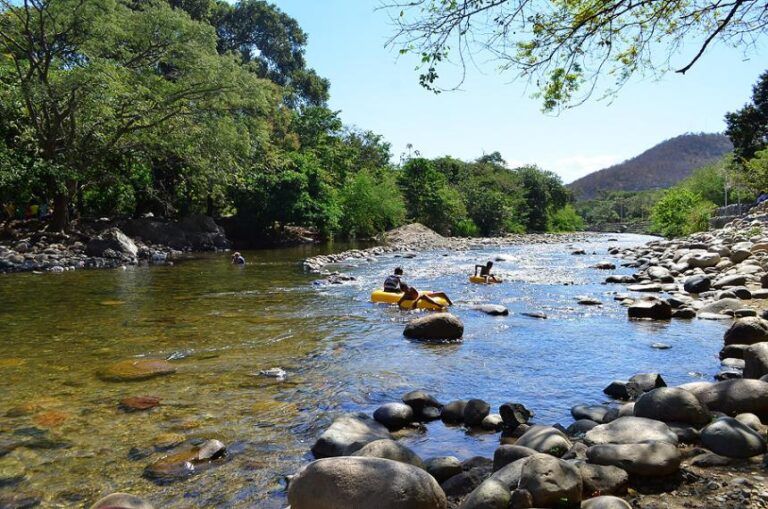El martes 09 de febrero, se llevó a cabo el conversatorio virtual “Mujeres y Páramos” organizado por la campaña ambiental Bibo del periódico El Espectador. Contó con el apoyo de la Unión Europea, el Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Este espacio tuvo como objetivo principal hablar y resaltar el rol de liderazgo de la mujer en iniciativas de negocios verdes que velan por la conservación de los páramos. Su desarrollo fue posible gracias a la intervención de tres invitadas (Liliana Alpala, Gabriela Serrano y Yudi Briceño) que compartieron sus experiencias como protectoras de estos territorios, liderando procesos en busca de la sostenibilidad y el desarrollo en diferentes zonas del país.
Le puede interesar: Inscripciones abiertas para proyecto “Jóvenes por los Páramos”
Liliana Alpala es viverista de alta montaña y lídereza ambiental perteneciente al resguardo indígena del gran Cumbal que lucha por la reivindicación de derechos de los indígenas en el municipio de Cumbal, Nariño. Por su parte, Yudi Briceño es gerente y creadora de Tesoros Nativos, un negocio verde que tiene como objetivo rescatar semillas de papas andinas, especialmente en el páramo Rabanal ubicado en el municipio de Samacá, Boyacá.
En cuanto a Gabriela Serrano, es lídereza comunitaria, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de la Nevera (ASOAGRIGAN) en la vereda la Nevera ubicada en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.
Aspectos a resaltar del conversatorio
Entre los obstáculos manifestados por las panelistas, se encuentra la predominación de la cultura machista en Colombia, pues no es fácil ser una mujer que lidera procesos de conservación en un contexto así. “La credibilidad en la mujer es bajita, por lo que hay que trabajar más para que las personas crean en su labor. Además, se deben cuidar aspectos como el cumplimiento de las metas y la tesorería de las agremiaciones para avanzar en un mundo de hombres”, mencionó Serrano.
A esta postura se sumaron Liliana y Yudi, quienes han tomado las críticas como un motor para avanzar en su misión de proteger la tierra, conservar los recursos naturales, trabajar, gestionar y ser constantes con el fin de ganarse el respeto que hasta ahora tienen. “La participación activa y conjunta de las mujeres ha permitido el avance efectivo en esta misión”, añadió Briceño.
Debido a que las invitadas se encuentran relacionadas con actividades de conservación, sus intervenciones respecto a ¿Qué hacer para que las personas de la ciudad contribuyan al cuidado de los páramos?, siguieron la misma línea en cuanto al respeto y cuidado que se debe tener por estos ecosistemas estratégicos para el ámbito rural y urbano.
“Es importante trabajar la relación de cercanía entre la ciudad y el campo, porque cuando las personas de ciudad van a los páramos, ven el lugar como si no hiciera parte del mismo país, como si estuviera lejos, entonces es vital tener esa noción de proximidad y respeto por estos ecosistemas, que no son lugares para dejar la basura, sino que se deben cuidar todo el tiempo”, comentó Gabriela.
Por su parte, Yudi a firmó que las personas necesitan entender el beneficio de consumir local, ya que esto constituye un factor fundamental para impulsar la economía los territorios. “Para nuestro caso si consumes nuestras papitas nativas, estás aportando al desarrollo de la producción sostenible de este tubérculo en el fincas aledañas al páramo Rabanal. Están apoyando a que las familias campesinas continuemos produciendo la diversidad nativa colombiana bajo buenas prácticas agrícolas, generando una mejor calidad de vida a estas familias”, agregó.
Liliana en su participación mencionó que además de cuidar el territorio y consumir local, se debe respetar la diversidad étnica, las costumbres y los usos que las comunidades le dan a la tierra. También, que es necesario apoyar las actividades productivas desarrolladas en los páramos y visitarlos, desde la postura de no intervención en los ecosistemas.
La reflexión final giró entorno a los aprendizajes que les ha dejado la labor de conservación desde su territorio.“ El campo con visión y de manera planificada, se puede ver como una empresa, porque se ha visto como una zona de gente vulnerable y pobre, pero no, es rico en alimentos, en agua, en oxígeno puro, nos provee de muchas cosas y debemos retornarle algo. Además, involucrar a los jóvenes resulta importante para que no migren a las ciudadades sino que se apropien de sus territorios”, comentó Briceño.
Alpala hizo especial énfasis en la tarea constante de recuperar, conservar, cultivar y cuidar las semillas nativas, porque esa es la mayor satisfacción. “Evitar en un futuro que nos toque visitar el museo de lo extinto, que no tengamos que mostrarle a nuestros hijos en dibujos y decir: así eran, sino vivir rodeado de los bosques, frutos y plantas” añadió.
Para ver el conversatorio completo, ingrese al siguiente link: Conversatorio Mujeres y Páramos
Por: Isabella Durán Mejía. Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.