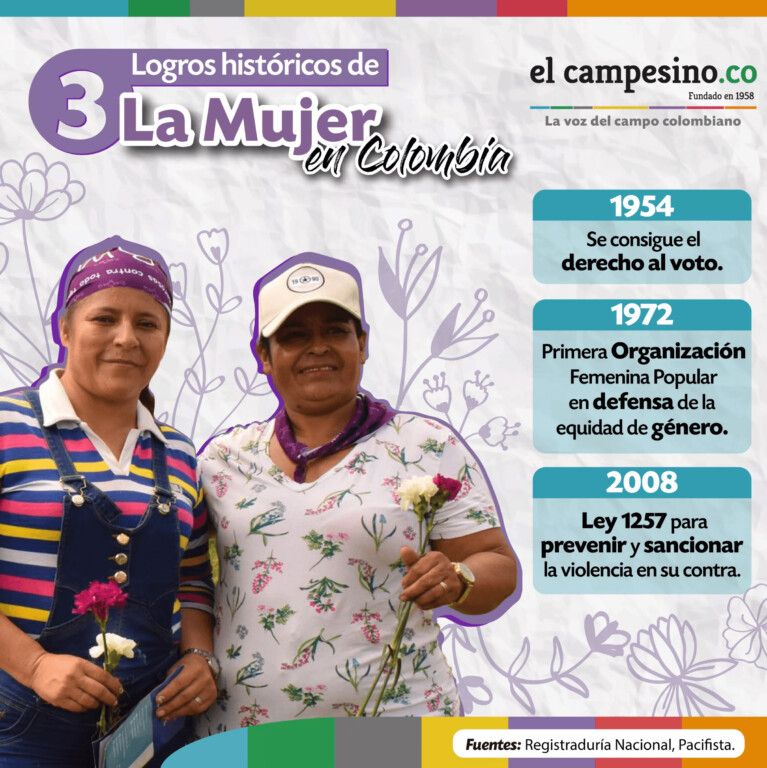Briceño es un municipio ubicado en el departamento de Antioquia que limita con los municipios Ituango, Toledo, Valdivia y Yarumal. Este territorio es de prevalencia rural y su economía se basa principalmente en la producción agrícola y ganadera.
Entre los procesos que se realizan dentro de la actividad ganadera se encuentra la producción de leche en crudo, la cual hace parte de las prácticas campesinas arraigadas no sólo a este departamento sino a todo el país. Factores como el clima, la infraestructura y la maquinaria marcan los alcances de la productividad de este sector.
Le puede interesar: El proyecto lechero que le apuesta al crecimiento productivo en Boyacá
Gracias al Programa de Alianzas Comerciales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID y su asocio con la alcaldía municipal, se logró la entrega de un tanque de enfriamiento de leche a la asociación lechera COOLEBRI de este territorio.
Dicho tanque es una tina de depósito empleada para enfriar y conservar la leche a baja temperatura hasta que ésta pueda ser retirada por un camión de recolección de leche; un artefacto que garantiza la calidad del producto manteniéndolo libre de bacterias.
Esto permitió un aumento significativo en la comercialización del producto, pues antes de esta alianza 97 productores vendieron 119.867 litros de leche a COOLEBRI, que vendió a su aliado comercial Parmalat por 41.394 dólares. Con el nuevo tanque de enfriamiento 100 productores vendieron 186,614 litros de leche a la asociación por 68.425 dólares.
Lo que representa un aumento del 56% en la capacidad de compra y un aumento del 65% en las ventas. Incremento que también hace parte del acompañamiento técnico en buenas prácticas agrícolas y de ordeño que el Programa de Alianzas Comerciales brinda a estos productores.
Por: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.