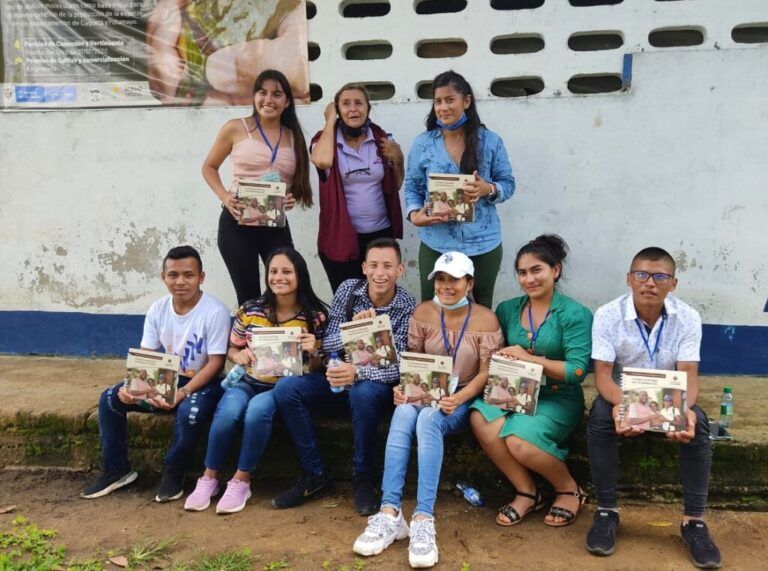¿Qué posibilidades tiene Colombia para avanzar en la solución del problema de la tenencia y aprovechamiento de la tierra, uno de los más graves problemas del país y que ha estado en la base de nuestro viejo, sangriento y violento conflicto armado colombiano?
¿Cómo proteger el proceso de restitución de las tierras despojadas o usurpadas a sus legítimos dueños durante el conflicto armado? y ¿Cómo dar respuesta a los graves problemas que permanecieron ocultos durante cuarenta y cuatro años, entre 1970 y 2014, cuando Colombia no hizo ningún censo agropecuario y que sólo se conocieron con el censo agropecuario de 2014?
Recientemente asistí a una conferencia virtual del Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y de Hacienda de Colombia, en la que hizo una reflexión sobre problemas antiguos y recientes de la tenencia de la tierra en nuestro país. Este artículo es un resumen personal de los puntos más importantes de su exposición, la cual se encuentra completa, en https://exjesuitasentertulia.blog/distribucion-de-la-tierra-en-colombia/
Después de su exposición, el exministro respondió a las inquietudes y comentarios que le hicieron algunos participantes.
Algunos datos
El problema de la tenencia y explotación de la tierra, constitutivo del problema agrario de nuestro país, siempre se ha tocado, aunque sea tangencialmente, con el largo conflicto armado que nos ha agobiado y que aún no está resuelto. Según el censo agropecuario, Colombia tiene 114 millones de hectáreas de territorio continental. Sólo unos 18 millones están dedicados a la agricultura, mientras que hay 40 millones dedicados a una ganadería extensiva y muy poco productiva.
Con sólo 20 millones de hectáreas, mejorando un poco las praderas, y con un manejo menos extensivo del rebaño, se pueden atender los requerimientos de la exportación y del mercado nacional de carne y leche. Con ello, se liberarían más de 20 millones de hectáreas para la agricultura grande, mediana y pequeña.
Colombia es uno de los pocos países que puede doblar la extensión de tierras aprovechables para la agricultura y crecer su frontera agrícola, sin necesidad de arrasar su bosque natural, como lo han hecho otros países y sin hacer daño a la silvicultura ni al medio ambiente. Al contrario, Colombia lo puede mejorar y esta posibilidad es una verdadera bendición, aunque no nos damos cuenta de ello.
Por ejemplo, a Chile, que había sido muy fuerte en el crecimiento de la silvicultura, ya se le copó su espacio para producir maderas y bosques. Por eso ha tenido que comenzar a comprar tierra en otras partes del mundo, pues ya no tiene más espacio para sus proyecciones de silvicultura. China se ha comprado porciones inmensas del territorio africano para asegurar su seguridad alimentaria en las décadas que vienen, pues el mundo de hoy requiere mucho más alimentos, más agricultura familiar y agricultura extensiva.
Los datos del DANE revelan una muy alta concentración de la tierra en manos de unos pocos; hay un asfixiante minifundio en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, y en otras regiones, sobre todo del altiplano. Sin embargo, este no es el único problema. La agricultura moderna no es sólo una cuestión de tierras sino, también, de insumos.
Uno de ellos, y quizás el más importante, es el agua. A pesar de que somos un país con mucha agua, lluvias y fuentes hídricas, hay muy poca agua dedicada a la agricultura y en esto tenemos muy pobres indicadores. En comparación con Colombia, México, un país mucho más seco, tiene cuatro veces más extensión de tierra con agua dedicada a la agricultura con riego. Colombia tiene un atraso gigantesco en distritos de riego y en el uso racional del agua, de modo que pueda poner a producir las maravillosas tierras que tiene.
Los acuerdos de paz y el problema de la tierra
El primer tema de los acuerdos de paz de la Habana trata de la transformación rural integral. Se discutió durante año y medio del total de más de 4 años que duraron las negociaciones. Esto no fue una negociación para y en beneficio de las FARC. Lo que allí se dice sobre política agraria es en beneficio de los agricultores colombianos que no tienen tierra en absoluto o tienen tierra insuficiente. Se trata de llevar más equidad, mejor distribución, más progreso a los campesinos hoy excluidos o de la propiedad, o de una propiedad mínima para ser eficientes, en esos casos de minifundio asfixiante.
Se acordó que durante los 10 o 15 años del período del posconflicto, luego de los acuerdos de paz, se otorgarán títulos de propiedad a dueños de 7 millones de hectáreas y se distribuirán 3 millones de hectáreas a campesinos que no tienen tierras o las tienen insuficientemente.
Esto se debe acompañar con transformaciones importantes de bienes públicos para esas zonas rurales. Sin embargo, la atención presupuestal para cumplir lo acordado ha sido muy deficiente y se ha llevado con desinterés. Por ello, los resultados hasta este momento son mucho menores a lo esperado en la reconformación de las estructuras agrarias del país. Estamos muy lejos de distribuir 3 millones de hectáreas entre los campesinos sin tierra o con tierras insuficientes. Y estamos muy muy lejos de la meta de titular siete millones de hectáreas.
La inmensa mayoría de quienes explotan la tierra legítimamente no tienen títulos de propiedad, por muchas razones sociopolíticas de vieja data, herencias sin protocolizar, sucesiones sin terminar, como lo indican los estudios del propio Ministerio de agricultura. La tercera parte de las fincas cafeteras de Colombia no tienen título de propiedad o los tienen de manera muy precaria. Por falta de títulos, los dueños no pueden acceder a créditos, subsidios o a la comercialización y gestión comercial de la tierra. Avanzar hacia la titularización de las tierras, dará movilidad a la gestión de la tierra.
Importancia y novedad del proceso de restitución de tierras
Como algo realmente muy novedoso, en pleno conflicto armado Colombia inició una política de restitución de tierras en favor de quienes habían sido despojados a sangre y fuego o expulsados de sus parcelas entre 1990-2010, ya sea por paras, guerrilla o por terceros. Los censos demuestran que los despojadores de tierras pertenecieron a alguno de estos grupos. Colombia inició una política de restitución de tierras que ha sido la más exitosa en los últimos 5 o 6 años.
Se ha logrado devolver a sus dueños un territorio casi equivalente a Caldas y Quindío juntos. Para reclamar las tierras, quien cree tener derecho a esta restitución, va a la autoridad legítima, la UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. Allí se ayuda al reclamante a acopiar y documentar todas las pruebas que acrediten que sí fue despojado. Cuando la reclamación es seria y respaldada, la autoridad lleva de la mano a los campesinos hasta los tribunales y magistrados, los jueces agrarios, quienes luego del examen de pruebas determinan si la propiedad de un terreno se le quita a alguien y se le devuelve al campesino.
Con el actual sistema, se está logrando devolver la tierra a sus legítimos dueños en uno o dos años. Dentro de la actual ley está contemplado que si alguien cree que tiene mejor título que el reclamante, puede hacerse presente en el juicio, presentar sus razones y será un juez agrario, no una autoridad administrativa quien decida y defina quién tiene la razón. Esta política de restitución de tierras es tan importante como lo son los acuerdos de paz de La Habana en el tema agrario. Y aunque no forma parte de esos acuerdos, por sus resultados ha sido la política más exitosa en este aspecto.
La inversión en bienes públicos necesarios y urgentes en el sector rural
Colombia tiene un camino muy grande por recorrer en lo que respecta a desarrollar bienes públicos para el sector rural y son una cuestión fundamental en la política de tierras. Se entienden, como la inversión necesaria en carreteras terciarias, cadenas de fríos, tanques de almacenamiento, centros de acopio y todos los servicios con los que puede contar un campesino y que benefician una comunidad grande para combatir la marginalidad con una verdadera inversión, diferente a los subsidios que se otorgan a quienes tienen mayor influencia en el gobierno pero que no son los más necesitados. Los acuerdos de la Habana tienen una cantidad de reclamos en este sentido.
La productividad real de la pequeña y mediana propiedad agraria
En Colombia ha habido el mito de que sólo funciona bien la gran propiedad agraria. Pero los estudios, por ejemplo, de la Facultad de Estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana han mostrado que la gran propiedad genera igual o menor productividad que la pequeña o mediana propiedad y que no hay razón para marginar a la pequeña y mediana propiedad de los planes de desarrollo rural del país. Está desvirtuado que las pequeñas y medianas propiedades no son productivas. En esto hay congruencia entre los acuerdos para el desarrollo de lo agrario en el período del postconflicto, con la buena productividad del campo.
Problemas y peligros que hay que enfrentar y superar
Los acuerdos marcan la ruta que se debe seguir durante los 10 a 15 años del período del posconflicto, y el gobierno es el responsable de los avances. Pero, al paso que vamos, en 15 años no se logrará el compromiso, pues no hay voluntad política para implementarlos. El ministerio de agricultura el año pasado tuvo menos recursos. Si no se hace una transformación profunda, tal como se está logrando en la restitución de tierras, seguirán los conflictos.
Hay gremios, como el de los ganaderos, que quieren poner palos en la rueda a los avances de la restitución de tierras. La ley de restitución de tierras implica que sólo se puedan mantener en manos de los actuales propietarios las propiedades que se hayan adquirido de buena fe y exentas de culpa, es decir, sin despojo violento o extorsivo. Pero hay propuestas de reformas a la Ley que están ya en el Congreso y que tienen detrás a los grupos más turbios y truculentos comprometidos en el despojo de la tierra.
Éstas quieren impedir la restitución alegando que “los poseedores de buena fe” que no hayan sacado de sus tierras a los campesinos a sangre y fuego, se puedan quedar con ellas. Es decir, que se acepte como legítima la “buena fe no exenta de culpa”, aunque las tierras se hayan adquirido de manera maliciosa. Por ejemplo, se le pagaba la hectárea a un campesino acosado por la violencia a $500.000, a sabiendas de que el valor real era de $5.000.000. Se quiere que quienes adquirieron tierras con estos mecanismos maliciosos las puedan mantener y que en esos territorios no haya restitución de tierras.
Si el gobierno no le pone cuidado a esto, eso puede prosperar en el congreso actual. Sería muy grave que esa expresión, buena fe EXENTA DE CULPA se borrara de la legislación, porque se le abrirían las puertas a los que quieren validar gran parte del despojo anterior de tierras, basado en la extorsión a los campesinos. Se dice que sí hay compromiso con los acuerdos, pero cuando se ven cifras de entidades serias y evaluadoras de los acuerdos, se ven los pobres resultados. No se ven medidas radicales.
La paz rural sí es posible y sólo se requiere de un verdadero compromiso y ejecución para cumplir con los acuerdos. Ojalá surjan candidatos en las próximas elecciones que tengan la justicia rural como tema prioritario y lo pongan en la conciencia nacional.
*Esta nota periodística no representa la postura de Acción Cultural Popular – ACPO organización dueña de la marca registrada Periódico El Campesino y elcampesino.co. Con ello, tampoco compromete a la organización ni al periódico en los análisis realizados, las cifras retomadas, los entrevistados que aparecen, entre otros.
Por: Bernardo Nieto Sotomayor. Equipo Editorial Periódico El Campesino.