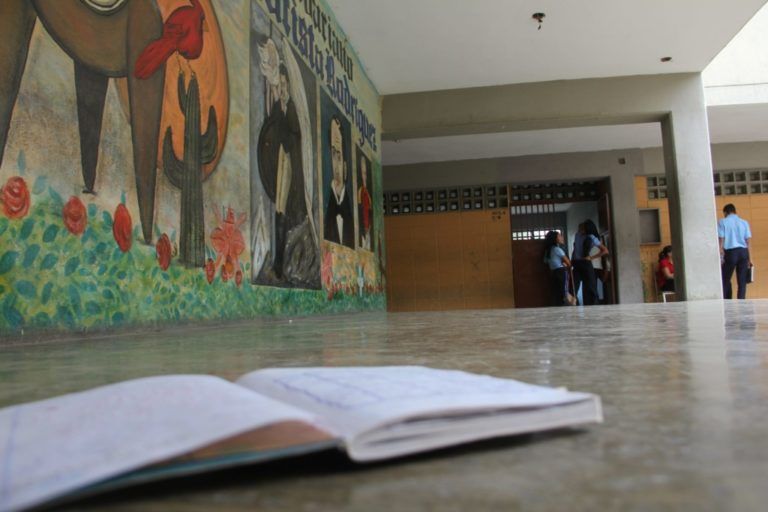En el sur de Nariño, la mitad de los productos utilizados por los agricultores está categorizada toxicológicamente en “peligro moderado”. Pese a ello, se comercializan plaguicidas aún con registro cancelado por generar riesgos para la salud humana y el ambiente.
Con la intención de controlar las plagas, un agricultor de arveja en esta zona del país puede llegar a aplicar hasta 24 agroquímicos por cada ciclo productivo –entre siembra y cosecha–, periodo que dura cerca de cinco meses.
Así lo asegura David Eduardo Álvarez, candidato a doctor en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Sede Palmira. Él, junto a un equipo de investigación encontraron que la mayoría de los agricultores no utiliza elementos de protección como trajes, gafas, guantes y mascarillas a la hora de aplicar los plaguicidas.
“Los campesinos realizan estas actividades sin la asesoría técnica necesaria y, por ejemplo, aplican los productos cada semana o cada dos semanas en lugar de hacerlo solo cuando la plaga alcanza un umbral de afectación en el cultivo. Además, en muchos casos, no se realiza rotación de productos y las plagas desarrollan resistencia”, asegura.
De hecho, el estudiante recordó que “la Red Internacional de Acción en Plaguicidas considera algunos de estos agroquímicos como “potencialmente cancerígenos” y están prohibidos en la Unión Europea. (Le puede interesar: Los pesticidas están asesinando las abejas en Colombia)
“Hoy en día se produce en el sur de Nariño el 55 % de la arveja que se consume en todo el país. Es un cultivo que, entre otros beneficios, les permite a las mujeres de la zona trabajar y tener una mayor independencia económica, por ser las principales encargadas de recoger la cosecha. Por ello es tan importante velar para mejorar la sustentabilidad de su producción”, explica David Eduardo Álvarez.
Miedo a intoxicarse
Durante el estudio se realizó una serie de talleres participativos con productores de arveja y representantes de gremios y de instituciones académicas del departamento. En estas jornadas, los agricultores manifestaron que las plagas se estaban haciendo más resistentes, lo cual los presionaba a aplicar más productos químicos.
Por otro lado, el 27 % de las personas contó que consumía agua proveniente de aljibes (depósitos subterráneos), la cual es susceptible de contaminación por la filtración al suelo de los excesos de plaguicidas utilizados. “Varios de los participantes expresaron su temor ante los riesgos de intoxicación”, relata el investigador.
Así fue la investigación
Para caracterizar los productos que se utilizaban, el investigador y su equipo de trabajo visitaron 1.067 fincas del sur de Nariño, donde encuestaron a los agricultores. (Le puede interesar: Mariposas: víctimas de la minería en páramos)
De todas las unidades productivas se eligieron 30 del municipio de Ipiales por resultar representativas, y las repartieron en tres grupos de 10. En el primero se encontraban las fincas de entre 1 y 5 hectáreas que contaban con empleados y comercializaban directamente con los centros de acopio; en el segundo las fincas con menos de 1 hectárea, fuerza de trabajo familiar y comercialización a través de intermediarios; y en el tercero fincas también menores a 1 hectárea, con mano de obra familiar, intermediarios y ubicación en laderas.
Los productos que se aplicaban en el primer grupo correspondían a categorías toxicológicas más bajas que en los otros dos, en donde se utilizaban agroquímicos ya prohibidos, por falta de asesoría técnica, detalla el investigador.
“No se trata de castigar el cultivo de arveja sino de llamar la atención de las autoridades para que hagan un mayor seguimiento a las prácticas agrícolas de la región. Trabajar en torno a la arveja sería un buen comienzo, por tratarse de un cultivo muy importante para la reactivación económica de Nariño”, expresa.
Entre 14.000 y 15.000 familias del sur del departamento trabajan en la producción de arveja, en alrededor de 15.000 hectáreas, para una producción de 1.700 toneladas mensuales, según cifras del investigador. El cultivo fue introducido en la región como alternativa para la reconversión cuando la apertura económica afectó la rentabilidad del trigo y la cebada.
En el estudio también trabajaron los investigadores Julián Marcelo Acosta, Camilo Andrés Huertas e Iván Ortiz Cabrera.
Por: Agencia de Noticias UN
Editor: Mónica Lozano. Editora – Periodista.