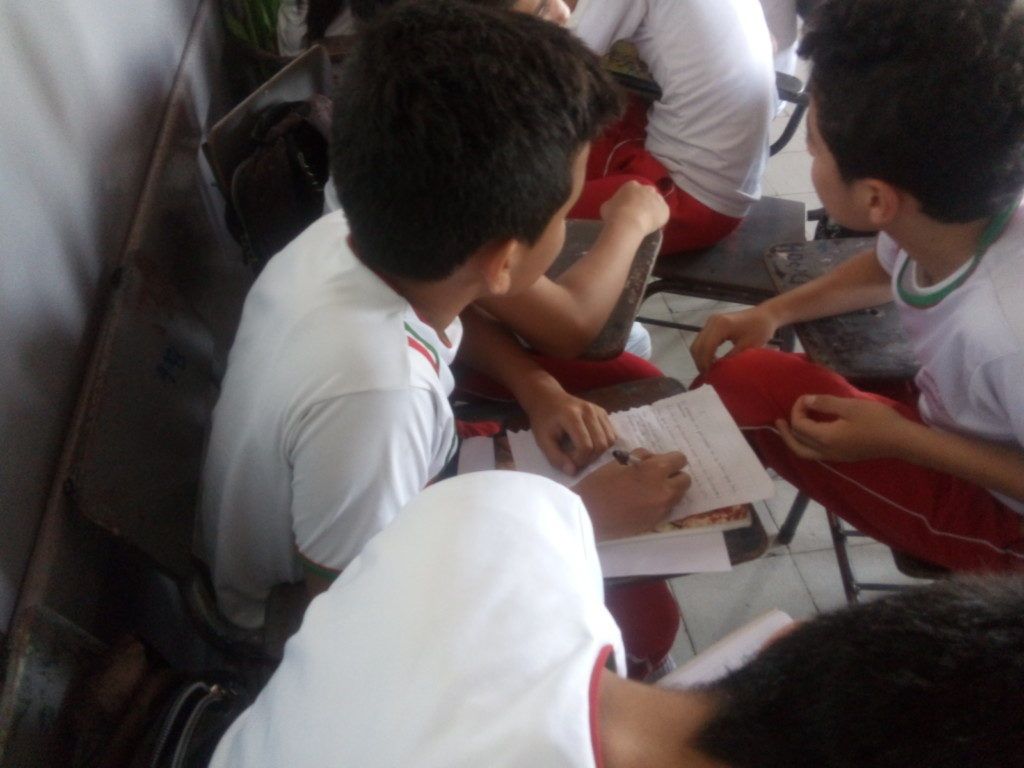Se estima que 700.000 personas mueren cada año por infecciones resistentes a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés) y un número incalculable de animales enfermos puede no estar respondiendo al tratamiento.
La resistencia antimicrobiana es una amenaza global significativa para la salud pública, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, así como para la vida, la producción animal y el desarrollo económico y agrícola.
La intensificación de la producción agrícola ha llevado a un uso creciente de antimicrobianos, y se espera que se duplique en 2030. Estos fármacos son importantes para el tratamiento de enfermedades en animales y plantas, pero deben usarse de manera responsable y solo cuando es necesario.
Le puede interesar: La economía agrícola colombiana sí puede sostener al país
Para adelantarnos a la resistencia a los antimicrobianos y mantenerlos funcionando eficazmente durante el mayor tiempo posible, debemos invertir en buenas prácticas agrícolas que den prioridad a la prevención de infecciones y debemos tener las políticas adecuadas para apoyar estas prácticas agrícolas sostenibles. Una buena nutrición y salud son derechos humanos fundamentales y son clave para alcanzar el hambre cero.
Echemos un vistazo a la problemática de la resistencia a los antimicrobianos para obtener una mejor comprensión de los riesgos mundiales que plantea para el futuro.
¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos?
La AMR (por sus siglas en inglés) describe un fenómeno natural por el cual microorganismos como bacterias, virus, parásitos y hongos ganan resistencia a los efectos de los fármacos antimicrobianos, como los antibióticos, que anteriormente eran eficaces en el tratamiento de infecciones.
Cualquier uso de antimicrobianos puede influenciar en el desarrollo de resistencia a estos medicamentos. Cuantos más antimicrobianos se usen, más probable es que los microorganismos desarrollen resistencia, y el mal uso y el uso excesivo de antimicrobianos acelera este proceso. Los ejemplos de una utilización incorrecta incluyen: una dosis o una frecuencia incorrecta, o una duración insuficiente o excesiva.
¿Cuáles son los peligros de la resistencia a los antimicrobianos?
La AMR causa una reducción en la eficacia de los medicamentos, haciendo que las infecciones y enfermedades sean difíciles o imposibles de tratar. La AMR se asocia a un incremento en la tasa de la mortalidad, enfermedades prolongadas en personas y animales, y pérdidas de producción en la agricultura, la ganadería y la acuicultura.
Esto amenaza la salud mundial, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. La AMR también aumenta el costo de los tratamientos y cuidados.
¿Cómo afecta la resistencia antimicrobiana a la salud de los animales terrestres y acuáticos?
Los antimicrobianos son esenciales para la salud, el bienestar y la productividad animal y contribuyen a la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la salud pública. Los antimicrobianos se utilizan en la producción animal para tratar enfermedades en los animales (incluidas enfermedades que se transmiten de animales a humanos), pero también como una medida de prevención de las enfermedades.
Los antimicrobianos también se usaron rutinaria y extensamente para aumentar las tasas de crecimiento de los animales. Este tipo de uso excesivo y mal uso de antimicrobianos puede acelerar la velocidad en la que se desarrolla la resistencia a los antimicrobianos, lo que resulta en una medicación menos efectiva y la pérdida de opciones de tratamiento.
En tales casos de fracaso del tratamiento, las tasas de enfermedad animal y los picos de mortalidad, y la inocuidad de los alimentos pueden verse comprometidas. Los residuos de antimicrobianos y microorganismos resistentes a los antimicrobianos en los excrementos de los animales también contaminan el suelo y el agua, lo que contribuye aún más a la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos.
¿Qué significa la resistencia de los antimicrobianos para la inocuidad de los alimentos?
Se requieren buenas prácticas de higiene en la agricultura, la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos para mantener la inocuidad de los alimentos y minimizar la transmisión de la resistencia antimicrobiana a las personas a través de la cadena alimentaria.
Los organismos resistentes a los antimicrobianos pueden ser más difíciles y costosos de tratar. Si los antibióticos no se usan adecuadamente, los residuos de antimicrobianos en los alimentos también pueden representar un peligro para la salud de los consumidores.
Los microorganismos resistentes a los antimicrobianos en nuestros sistemas de producción agrícola y nuestra cadena alimentaria no solo son un gran desafío para la salud pública, sino que también representan una amenaza potencial para el comercio y la economía mundial.
¿Cuáles son los 5 desafíos en la lucha contra la resistencia de los antimicrobianos en la alimentación y la agricultura?
Implementar prácticas agrícolas más sostenibles que prioricen la prevención de las infecciones, para tener animales y cultivos más sanos. Necesitamos tu ayuda para impulsar y crear conciencia sobre el uso de los medicamentos antimicrobianos en la alimentación y la agricultura; y para promover su uso de una manera responsable.
No existen en todos los países los reglamentos y la supervisión para garantizar el uso responsable de antimicrobianos en la producción de animales y cultivos. Esto es un problema porque el uso de productos falsificados y de mala calidad, o el uso de fármacos incorrectos para tratar causas específicas de enfermedades, puede acelerar el desarrollo de la resistencia.
En ocasiones no se requieren las recetas médicas para comprar medicamentos antimicrobianos, permitiendo así el uso indiscriminado de antimicrobianos cuando no se necesitan en absoluto. Busca el consejo de expertos y profesionales de la salud animal.
Los organismos resistentes a los antimicrobianos y los residuos antimicrobianos están presentes en los desechos de la producción agrícola, la fabricación de productos farmacéuticos y las aguas residuales humanas. El tratamiento inadecuado y la eliminación inadecuada de los desechos pueden diseminar los residuos antimicrobianos y los microorganismos con resistencia a los antimicrobianos a través del medio ambiente en los suelos y en las vías fluviales.
Existen considerables lagunas de conocimiento en muchas partes del mundo con respecto a la magnitud del uso de antimicrobianos y la resistencia que pueden desarrollar. Para crear estrategias de control efectivas, se necesita una mayor inversión en control e investigación a nivel mundial para medir el progreso hacia la mitigación de la resistencia a los antimicrobianos.
Los cambios en el uso de antimicrobianos en la agricultura por sí solos no serán suficientes para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Todos y cada uno de los sectores tienen un papel que desempeñar en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y esto incluye cambios en las prácticas de salud humana.
Por: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.