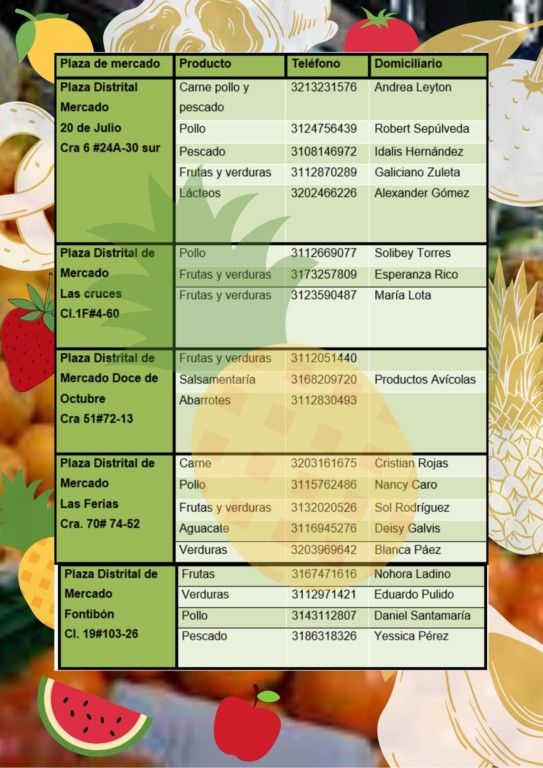Aunque la presencia del virus COVID-19 no se ha detectado en los suministros de agua y saneamiento, es vital tener en cuenta la realidad del campo colombiano, en donde los servicios de salud son precarios y los sistemas de agua y saneamiento limitados. Por eso, se deben tomar medidas y proteger a las comunidades rurales.
Por consiguiente, la Organización Panamericana de la Salud – OPS considera que las instituciones responsables del agua y el saneamiento, los establecimientos de salud y la comunidad pueden incidir positivamente para mitigar la crisis y evitar la propagación del virus.
Acueductos comunitarios e instituciones responsables del agua y el saneamiento rural
La Organización Panamericana de la Salud – OPS hace un llamado a que los servicios de agua y saneamiento rural sean gestionados de formas seguras, garantizando que se tomen en cuenta las normas nacionales. De esta manera considera importante que los prestadores del servicio de agua identifiquen las características propias de sus comunidades, determinen las medidas adecuadas para reducir y suprimir los peligros en la propagación del virus y las dispongan en un documento, afiche, audio o vídeo y hagan pública la información a sus usuarios.
En resumen, recomienda estas medidas para mejorar la seguridad del agua:
- Desinfectar de forma centralizada y efectiva el agua: después de entrar en contacto con el agua desinfectarla con cloro a ≥ 0,5 mg/L.
- Fortalecer el monitoreo del sistema de agua y saneamiento.
- Realizar lavados adecuados a los tanques de almacenamiento, tubos de distribución del agua, recolección y consumo.
- Considerar tecnologías como filtros caseros para las familias en sus hogares.
- Los acueductos comunitarios deben promover en sus comunidades hervir el agua antes de consumirla, que traten de almacenar el agua en recipientes limpios.
- Crear campañas para el tratamiento casero del agua y garantizar que todas y todos cuenten con agua en sus hogares.
Educación sanitaria para prevenir el virus
ASIR-SABA reconoce la labor comunitaria como un núcleo fundamental para promover estrategias de cuidado colectivo y es por ello que gracias a la estrategia de educación sanitaria las comunidades rurales reconocen algunas alternativas para prevenir este virus.
Es importante hacer un llamado a que continúen haciéndolo con apoyo del gobierno, dadas sus grandes necesidades. De ahí que sea importante recalcar las siguientes prevenciones:
- Evite tocar sus ojos, nariz y boca en todo momento y luego de sacar la basura de su casa, ya que esta recoge residuos infecciosos.
- Para los municipios que sólo tienen botaderos, se deberá ubicar un área, abrir un hueco y disponerlo para botar la basura. Recuerde: no se deben quemar, sólo tapar con tierra.
- Monitorear este proceso por el cuidado de la salud de su comunidad.
El agua: recurso finito para la higiene de la comunidad
Según la Organización Mundial de la Salud, las prácticas de agua, saneamiento e higiene para prevenir la COVID-19 deben ser estrictas y contundentes, ya que funcionan como mecanismo de protección para disminuir los niveles de contagio de este virus. Por causa de esto, es importante considerar las siguientes medidas y deben ser tenidas en cuenta por todas las personas:
1.- Lávese las manos con agua y jabón cada tres horas. De igual forma después de entrar y salir de casa, preparar alimentos, comer, tocar a las mascotas, estornudar, toser, tocar objetos expuestos a la superficie y estar en lugares aglomerados (iglesias, eventos, reuniones, etc.), aunque estos últimos deben ser evitados.
2.- Dadas las dinámicas de los territorios donde habitan las comunidades rurales, se recomienda usar hipoclorito de sodio al 5%, 2 gotas por litro de agua, mezcle bien y espere 30 minutos; luego de este tiempo puede consumir y usar esta agua desinfectada.
3.- Si hay un posible caso de COVID-19 en su hogar o alguien presenta síntomas de gripe predominantes, limpie constantemente todas las zonas del hogar con agua en cloro.
4.- No olvide utilizar tapabocas o una mascarilla artesanal, guantes y delantal. Así evitará que las zonas de su cuerpo queden expuestas a un posible contagio.
Acatar todas las recomendaciones contribuye a la disminución de los casos de contagio en nuestros territorios, al cuidado de su salud y la de su comunidad. Mientras aporta a mitigar y controlar el virus para que todas y todos regresemos a nuestras actividades cotidianas.
Proyecto ASIR-SABA Colombia, juntas y juntos en contra de la COVID-19