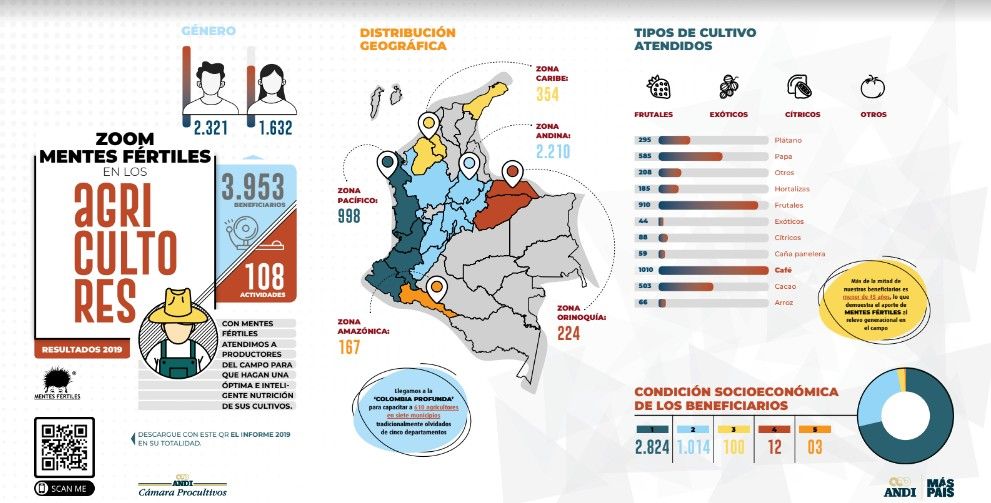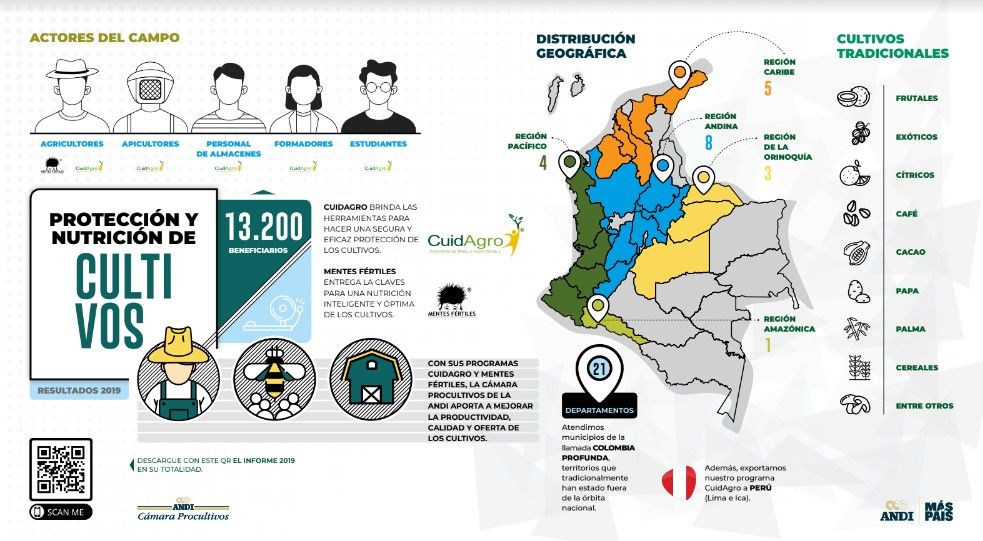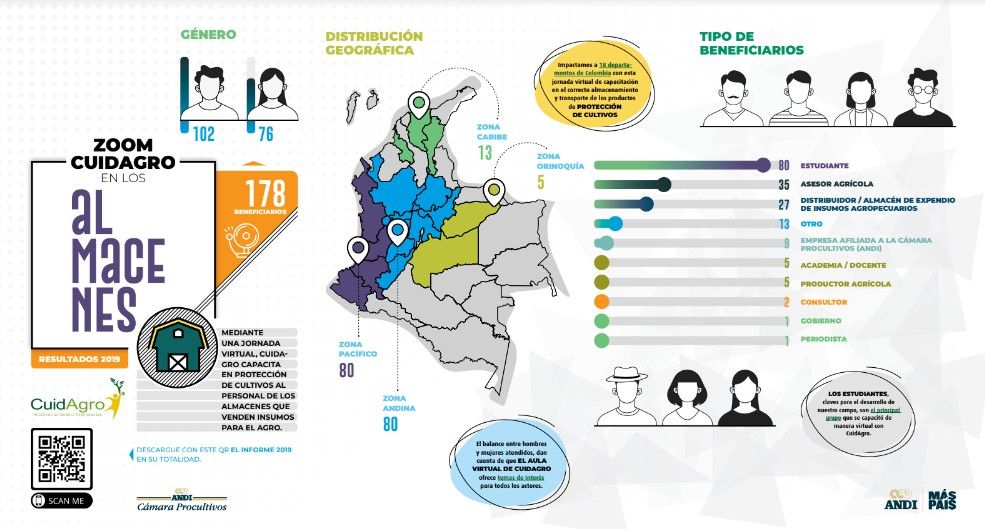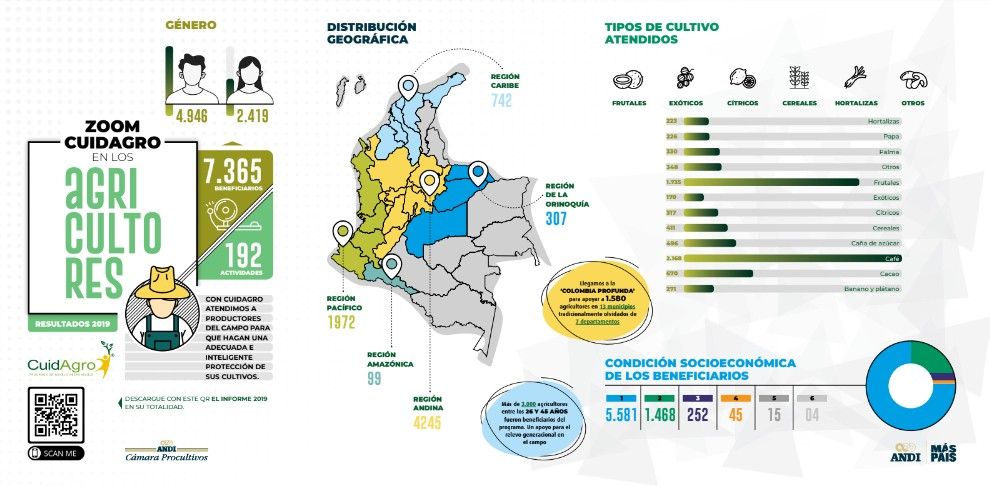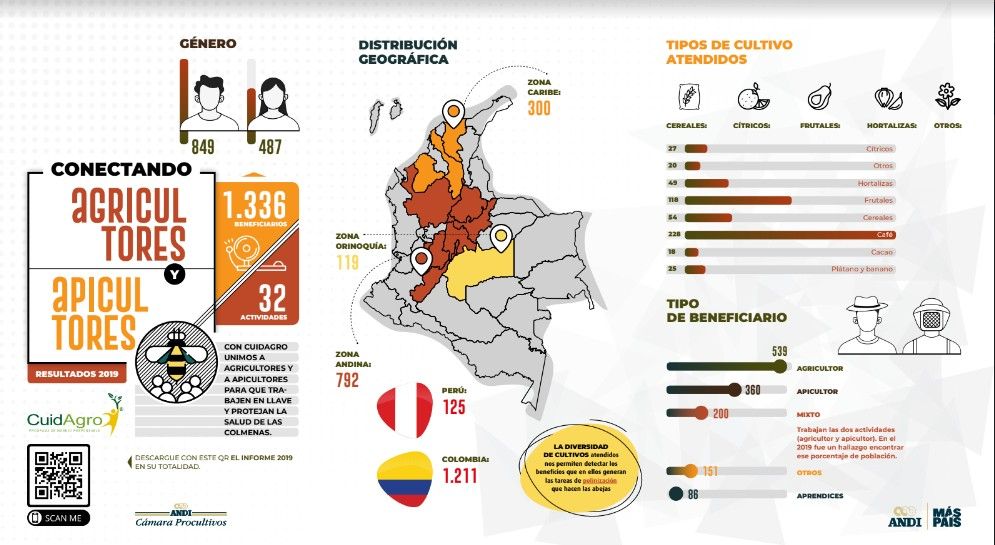Javier Serrano Ruiz forma parte de la Mesa nacional de Educación rural en la que participan líderes y maestros rurales de todo el país. Él me compartió la grabación de la más reciente videoconferencia en la que se inscribieron el máximo número de participantes que acepta la plataforma zoom (100 participantes) de todo el país y del extranjero y con muchos otros que siguieron la conversación fuera de esta plataforma.
Las respuestas dadas por los educadores me motivan a escribir este homenaje a los maestros rurales que ponen a prueba toda su creatividad para diseñar nuevas maneras de enseñar para llegar hasta los hogares de sus estudiantes en apartadas zonas rurales de Colombia.
A pesar de todas las limitaciones y barreras que frenan el desarrollo educativo en el campo colombiano y que se hacen más evidentes en estos momentos de crisis, los maestros están decididos a servir a los más de doce millones de habitantes de las zonas rurales del país. Los maestros rurales se han “puesto la camiseta” para impedir que los niños, niñas y adolescentes campesinos estén condenados al aislamiento y a la privación de su derecho a la educación en tiempos de pandemia.
Acceso a internet
Este es un recurso vital para comunicarse con quienes están aislados y no pueden ir a las instituciones educativas. Sin embargo, mantener un sistema de clases virtuales en el sector rural colombiano hoy es sólo una ilusión.
El coronavirus ha desnudado la verdad sobre la crítica falta de conectividad a internet en gran parte de las zonas rurales colombianas. Donde hay señal a internet, muchísimos estudiantes no tienen computador. “Descargar” e imprimir guías para el trabajo escolar desde un teléfono celular es imposible. Sólo unos cuantos estudiantes pueden usar el teléfono “inteligente” del papá o de la mamá porque ellos salen a trabajar. Muchos sólo tienen el teléfono básico “flechita”, para hacer y recibir llamadas telefónicas. Además, el costo de los datos móviles resulta oneroso para una familia campesina.
Ante esta situación, el grupo de conectividad e información de la Fundación Planeta Rural, elevó una petición a las empresas privadas de telefonía móvil y al Ministerio de las tecnologías de información y comunicación (MINTIC) para que se atienda con urgencia este problema y obtuvo una respuesta. Además, cincuenta organizaciones campesinas enviaron una carta al Presidente de la República con la petición de que sea gratuito el uso de whatsapp.
El MINTIC prometió pagar un GIGA de datos a líneas telefónicas existentes en las comunidades rurales, para que se puedan usar los teléfonos con acceso a whatsapp con propósitos educativos. Igualmente prometió este servicio gratuito por un mes para “descargar” archivos adjuntos, datos y chatear. Ya hay algunas zonas donde está llegando señal de internet. Aunque hasta la semana pasada la promesa del Ministerio aún no se había cumplido, la iniciativa caló y se obtuvo una respuesta. Esta iniciativa y la esperanza de que su respuesta se haga efectiva es también un logro en medio de la crisis.
Capacitación en uso de tecnologías de la información y la comunicación
A pesar de la falta de internet, en varias instituciones educativas de diferentes regiones, los profesores han recibido capacitación en el manejo combinado de tecnologías de la información y la comunicación y han resuelto problemas que antes les parecían muy difíciles.
Los profesores han hecho censos y crearon bases de datos de las familias de los estudiantes. Esto permitió identificar quiénes tenían teléfono celular y quiénes no. En donde es posible, se ha logrado acompañar el aprendizaje con el teléfono celular. Muchos profesores han pagado minutos extras de sus planes de internet para hablar con los estudiantes. A veces son llamadas de media y una hora explicando las guías. Los padres de familia no están solos, y esto ha servido para acompañar la experiencia emocional de las familias.
Diseño de nuevos currículos de aprendizaje significativo. El agro es el aula
Los profesores saben que muchos de sus estudiantes viven junto a la parcela o en “la finca”. Por eso, son varios los esfuerzos para diseñar un currículo novedoso que convierta el contacto con la tierra en valiosa experiencia educativa, teniendo en cuenta que muchos niños y jóvenes colaboran en el trabajo familiar cotidiano, en especial por estos días.
Aplicando los principios del mejor aprendizaje significativo, los hijos son animados a unirse a la labor agrícola de los padres como campo de aprendizaje. Se han diseñado y rediseñado “guías” de aprendizaje que tienen en cuenta su entorno y su vida diaria. Se anima a los padres y madres de familia para que acompañen el trabajo de sus hijos, de modo que la dura experiencia de aislamiento social se convierta en crecimiento de toda la familia.
Se presentan casos en que, siguiendo las guías y los contenidos curriculares, se ha logrado crear huertas familiares. Ahora se habla de participación familiar en el proceso de aprendizaje, nutrición, auto-sostenibilidad. Se trabaja como familia en aspectos psíquicos, en darse ánimos y tener mejor convivencia. Los estudiantes están ayudando en las labores de la casa como parte de su instrucción. Se están realizando trueques y los estudiantes llevan una bitácora de sus trabajos.
Enseñanza por proyectos integrales
Los profesores de varias instituciones están aplicando la metodología de “proyectos de aprendizaje” integrando en ellos todas las áreas de conocimiento. En realidad, se trata de que el trabajo agrícola, por ejemplo en el café, en los frutales, en el arroz o en labores pecuarias, sirva para enseñar y aprender de manera integral, matemáticas, lenguaje, “ciencias naturales”, lenguaje y literatura, incluso valores éticos y cívicos, compromiso ciudadano y democracia.
Por medio de preguntas motivadoras escogidas entre profesores de varias áreas, se anima a los estudiantes a “contar”, “pesar” cantidades de café, comparar y describir en un “cuento” ilustrado con sus dibujos las diferentes maneras de sembrarlo o a describir las características de las plantas, el proceso de germinación, siembra y cosecha. Estas son metodologías innovadoras que hasta ahora se habían aplicado en medida muy limitada y que ayudan a integrar el saber y los conocimientos de todos los profesores y crear comunidades pedagógicas y de aprendizaje.
Sistemas “multi-mediales” de enseñanza
Los profesores reportan que utilizan diversos medios de comunicación y enseñanza para estar en contacto con sus alumnos. En ocasiones, con aportes del Ministerio de Educación, y también sin ellos, se han impreso materiales y se entregan kits escolares a los estudiantes, usando todos los medios posibles de transporte, tales como los camiones que recogen los productos de las veredas.
Los profesores consideran que el seguimiento y la retroalimentación del aprendizaje de los niños y jóvenes es más difícil que preparar las guías. En algunos lugares las guías se complementan con indicaciones transmitidas por las emisoras comunitarias o en la radio y la televisión locales. Igualmente se sugiere el estudio de los contenidos de programas de Radio nacional o de Señal Colombia, por ejemplo.
Aunque la virtualidad y los medios “a distancia” no reemplazan el contacto pedagógico cálido y directo entre docentes y estudiantes, sí son un complemento muy importante que puede mejorar la calidad del proceso educativo. Además, en el futuro se tendrán en cuenta estos medios de apoyo para que estas medidas nacidas de la coyuntura sean de uso normal en el trabajo escolar.
Desde varios lugares se ha pedido que renazca “Radio Sutatenza” con su enseñanza pausada, paciente y clara, con la que el docente radial guiaba a los aprendices en el desarrollo y en la comprensión de un tema.
Grupos profesionales de voluntarios para apoyo psicosocial
Se creó un frente de apoyo psicosocial campesino. Veinticinco psicólogos atienden consultas gratuitas por teléfono y whatsapp para apoyar a las comunidades, gracias al trabajo de la Fundación Planeta rural. No es una atención de urgencias, pero se brinda apoyo y orientación familiar y se están invitando más profesionales para vincularse a la iniciativa.
Formación comunitaria para diseño y formulación de planes de desarrollo
La red de gestores de paz de Montañita y Curillo en el Departamento del Caquetá pretende formar personas y comunidades que incidan en la estructuración y revisión de los planes de desarrollo municipal y regional, y se busca que los planes incluyan recursos importantes para mejorar la educación y la salud campesinas, la formación para la participación política y partidas para la reconciliación, la construcción de paz y convivencia, entre otros asuntos.
Esta red ha pedido que la aprobación final de los planes de desarrollo se aplace hasta cuando termine la emergencia sanitaria, de modo que la comunidad pueda participar en su diseño y formulación. Aunque la petición se ha hecho a nivel nacional, aún no hay respuestas y ya están comenzando a salir borradores de los planes en varias zonas del país. Esto causa preocupación, pues las justas reclamaciones comunitarias pueden quedar sin recursos asignados.
Seguridad, soberanía alimentaria y economía solidaria
Los maestros también se han convertido en orientadores que preparan a los estudiantes para enfrentar retos como la auto-sostenibilidad y las dificultades para comercializar sus productos. Las familias tienen que ser unidades productivas sostenibles que garanticen su seguridad alimentaria. Se destaca la necesidad de que el país se encamine hacia su soberanía alimentaria, a la par con la seguridad alimentaria de las familias. Hay que rescatar y conservar las semillas nativas y saber qué es lo que nos estamos comiendo.
Comunidades protectoras de la niñez
En este momento, con un llamado de verdadera urgencia, desde el Caquetá se levanta la voz de los maestros: ¡Ni un niño más en la guerra! No hay que permitir que se los lleven. La educación debe brindar habilidades, conocimientos y herramientas que permitan a los estudiantes y a sus familias tener alternativas de una vida mejor y que impidan su vinculación a los grupos armados.
Todas estas voces y estos esfuerzos nos dicen que en nuestra Colombia rural hay verdaderos héroes. Educar a nuestros niños, niñas y adolescentes campesinos se ha convertido en una labor de auténticos titanes que tienen que ser apoyados por todos y desde el gobierno central, particularmente, con recursos blindados contra la epidemia de la corrupción. Desde estas líneas felicitamos y acompañamos a quienes siguen reuniéndose para compartir experiencias, ideas y darse ánimos en esta dura labor de educar a los niños y jóvenes de las zonas rurales del país.
*Esta nota periodística no representa la postura de Acción Cultural Popular – ACPO organización dueña de la marca registrada Periódico El Campesino y elcampesino.co. Con ello, tampoco compromete a la organización ni al periódico en los análisis realizados, las cifras retomadas, los entrevistados que aparecen, entre otros.
Por: Bernardo Nieto Sotomayor. Equipo Editorial Periódico El Campesino.