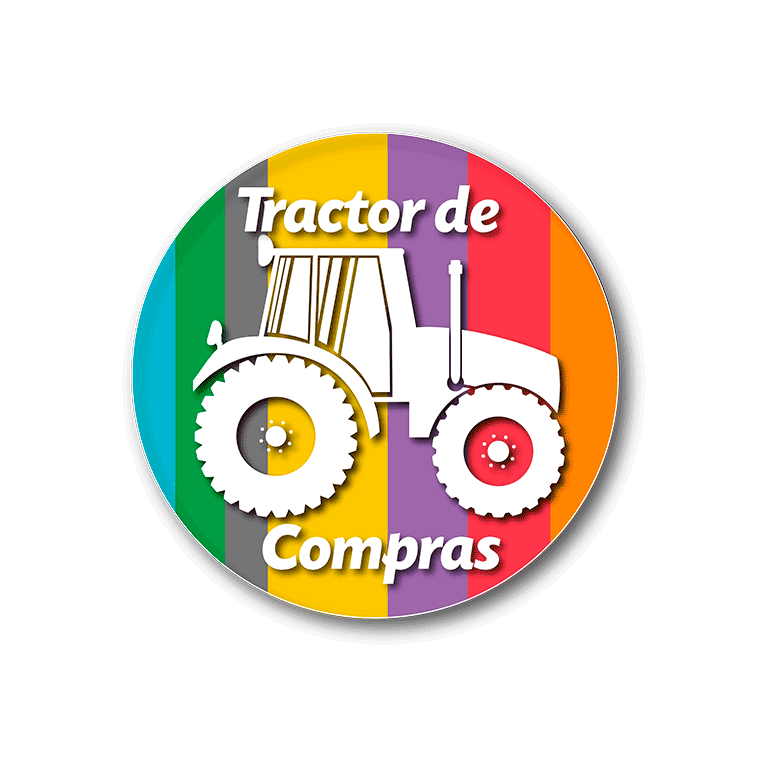Una turbera es un tipo de humedal que se forma por la acumulación, durante miles de años, de materia orgánica en descomposición, conocida como turba. Estas zonas, siempre anegadas, impiden que los microorganismos descompongan la materia orgánica, lo que las convierte en potentes sumideros de carbono. “Lo que pasa con las turberas es que el agua nunca baja mucho, entonces se mantienen húmedas todo el tiempo. Esa humedad impide que los microorganismos descompongan rápidamente la materia orgánica, lo que permite que se acumule por miles de años”, explica Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz.
A pesar de que cubren apenas el 3 % de la superficie terrestre, las turberas almacenan el 30 % del carbono orgánico del suelo mundial. De hecho, pueden contener hasta diez veces más carbono que los bosques amazónicos. Sin embargo, su deterioro representa una amenaza global. El drenaje de estas zonas por actividades como agricultura, ganadería, extracción de turba o plantaciones forestales libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Según análisis recientes, “el drenaje y los incendios de turberas aportan al menos el 5 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero”, agravando así el cambio climático.
En Colombia, las turberas existen tanto en tierras bajas como altas. “Allí el proceso de actividad microbiana es muy lento, sobre todo en las turberas de alta montaña. Se reconocen por ser depósitos negros como los que se ve en los páramos”, señala el profesor Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Agrega que estas zonas almacenan carbono, que “son fundamentales para el equilibrio hídrico y para mantener el nacimiento de los grandes ríos”.
Aunque estos ecosistemas han sido ampliamente estudiados en países como Finlandia o Canadá, su relevancia en los trópicos apenas se descubrió en 2009, tras un hallazgo en Perú. En Colombia, el trabajo de exploración se intensificó en 2020 con el proyecto liderado por Winton y el investigador Edmundo Mendoza, quienes encontraron turberas en los Andes, la Amazonía y la Orinoquía. “No son zonas continuas de miles de hectáreas, sino parches dispersos en planicies inundables, morichales o aguajales”, detalla Winton.
Más allá de su rol como reservorios de carbono, las turberas cumplen otras funciones vitales; mejoran la calidad del agua, regulan los flujos hídricos, ofrecen hábitat a numerosas especies y abastecen a comunidades indígenas con frutas, fibras y materiales de construcción. “En las turberas existe potencial en algunos productos que aún no conocemos, como las turberas de fango, famosas en la Primera Guerra Mundial por sus propiedades antibacterianas”, señala el profesor Rangel, quien también fue reconocido como Investigador Emérito por Colciencias.
Pese a su importancia, este ecosistema aún no se incorpora plenamente en las políticas de conservación. Para Rangel, el desafío está en “ponerlas al servicio del sistema” y evitar su transformación o desaparición por causas humanas o climáticas. Algunas Corporaciones Autónomas Regionales ya han iniciado inventarios de lagunas y humedales, lo que ha permitido identificar y cuidar las turberas en diversas regiones del país.
La tarea es proteger, restaurar y gestionar responsablemente estos ecosistemas. Rehumedecer las turberas degradadas no solo permite recuperar sus funciones, sino que también representa una medida efectiva de adaptación y mitigación frente al cambio climático. En un país con tanta riqueza hídrica y biodiversa como Colombia, cuidar sus turberas es una urgencia.