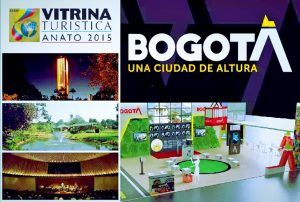El pasado 14 de febrero el Papa Francisco realizo una ceremonia en el Vaticano para nombrar a los nuevos cardenales colombianos, entre ellos eligió a Monseñor de Jesús Pimiento Rodríguez arzobispo emérito de Manizales.
Por: Tatiana Rojas
El Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, eligió a los quince nuevos cardenales electorales y otros cinco no electores; según se conoce los arzobispos con menos de 80 años tendrán posibilidad de elegir y ser elegidos, los otro cinco como el caso de Jesús Pimiento Rodríguez tendrá voz, pero no voto.

“Monseñor, no fue investido en Roma por motivos de salud, pero el papa Francisco lo eligió por su caridad pastoral el 14 de febrero para recibir la investidura de insignias cardenales el 28 de febrero por el cardenal colombiano de la iglesia católica Rubén Salazar. Monseñor tiene 96 años y por límite de edad él no puede ser elegido papa.” Afirmó, Fernando Cajías, Asistente de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Según la Arquidiócesis de Bogotá “El sábado 28 a las 10 de la mañana en la ciudad de Bogota, del presente año se llevara a cabo la ceremonia en la Catedral Primada, después se reunirán los presentes para degustar y compartir.”
Se conoce que el Papa Francisco “Destaco a los nuevos cardenales como procedentes que representaran el vínculo entre la iglesia Romana y las iglesias particulares presentes en el mundo, también afirmo que José de Jesús Pimiento Rodríguez por su edad ya no tomara parte en los conclaves, pero que aun así recibirá el homenaje reconocimiento a su dedicación pastoral y a su vida de servicio.”
Juan Manuel Santos presidente de la república, expreso en su cuenta de Twitter “@JuanManSantos. Pimiento, nacido en el municipio de Zapatoca, fue elegido por el máximo jerarca de la iglesia católica, como parte de una lista de 20 nuevos cardenales.”