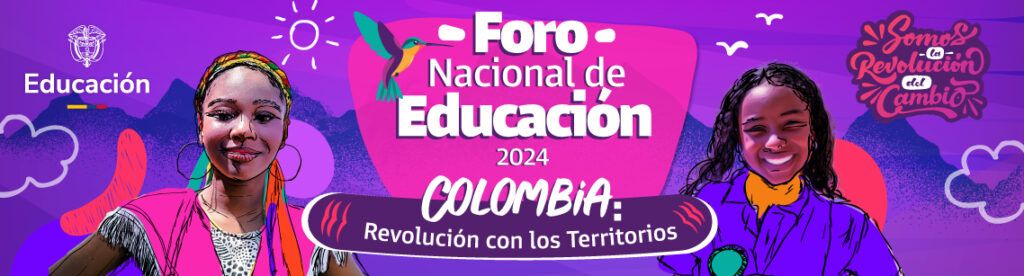El Fondo Mundial del Clima ha aprobado una inversión histórica de $92 millones de dólares, equivalentes a cerca de 400.000 millones de pesos colombianos, para fortalecer la segunda fase del proyecto “Resiliencia hídrica paisaje Bogotá-Región”. Este ambicioso plan tiene como eje central la protección del corredor Sumapaz-Chingaza-Guerrero, esencial para garantizar la provisión de agua a Bogotá y la Sabana.
El anuncio, realizado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, destaca la importancia de la gestión sostenible del agua en medio de los desafíos climáticos actuales.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que el proyecto, liderado por el Distrito de Bogotá en conjunto con el Sistema Nacional Ambiental, busca restaurar y conservar ecosistemas vitales que sustentan la seguridad hídrica.
Objetivos principales
- Conservación de 172.499 hectáreas de ecosistemas estratégicos.
- Restauración de 5.000 hectáreas de ecosistemas de alta montaña, incluyendo páramos.
- Conversión de más de 10.000 hectáreas a sistemas productivos sostenibles.
Además, el proyecto impactará directamente en la calidad de vida de las comunidades:
- Mejorará la gestión hídrica para medio millón de personas en áreas rurales vulnerables.
- Reducirá el riesgo de inundaciones para 250.000 bogotanos, protegiendo tanto la vida humana como la infraestructura.
Este esfuerzo, cofinanciado por el Ministerio de Ambiente y la RAPE Región Central, contará con el apoyo de Conservación Internacional a partir de 2026, fortaleciendo los avances logrados durante los últimos 15 años de restauración ecológica en la región.
Retos y proyecciones: Rescatan cría de yaguarundí en el Valle del Cauca: un llamado a proteger la fauna silvestre.
El proyecto, con una duración de 25 años, tiene como meta construir un paisaje resiliente al agua, donde la gestión del recurso hídrico se base en la preservación de los ecosistemas. Según el comunicado del Ministerio de Ambiente, se desarrollarán estudios de viabilidad, estrategias financieras para el pago por servicios ecosistémicos y evaluaciones ambientales, sociales y de género. Estos componentes serán clave para abordar los desafíos críticos de seguridad hídrica en Bogotá y la Sabana.
La noticia llega en un momento crítico, marcado por el racionamiento de agua que afecta a la capital y sus alrededores. Este contexto subraya la urgencia de implementar soluciones sostenibles que aseguren el acceso al recurso más vital para las comunidades.
El proyecto “Resiliencia hídrica paisaje Bogotá-Región” no solo es una inversión en infraestructura y conservación, sino también un compromiso con el futuro. Proteger y restaurar ecosistemas estratégicos es fundamental para garantizar agua limpia, reducir riesgos climáticos y construir un modelo sostenible de gestión hídrica. Este anuncio representa un paso significativo hacia la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica en una de las regiones más importantes del país.
Fuente: Susana Muhamad, Ministra de Ambiente de Colombia, Presidenta COP16.