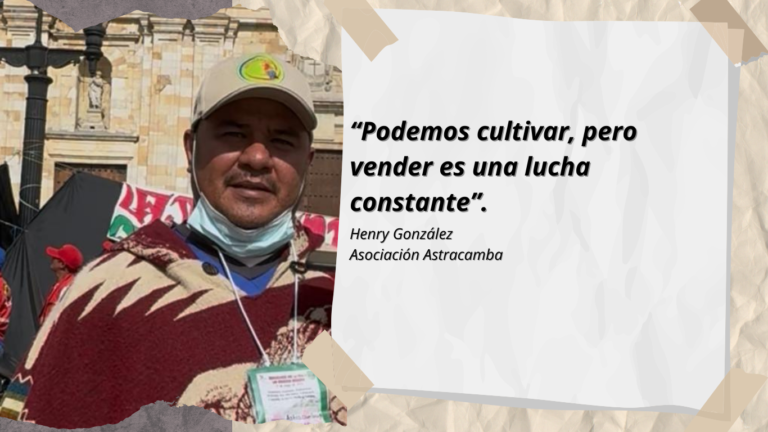Llevar educación al campo nunca ha sido fácil. Pero hay quienes no se rinden ante la escasez de conectividad, el miedo a lo digital o la amenaza de grupos armados. Así lo demuestra el testimonio de Elita Flores, coordinadora de educación de ACPO, quien ha acompañado durante años el proceso de consolidación de las Escuelas Digitales Campesinas (EDC), una iniciativa nacida desde las entrañas de la ruralidad, que combina lo ancestral con lo digital, la palabra hablada con la conectividad intermitente, y sobre todo, el compromiso con la comunidad.
“Como ustedes saben, llevar educación al campo no ha sido ni es fácil”, afirma Elita Flores. “La conectividad es limitada, los dispositivos escasean y muchas personas nunca habían usado una herramienta digital”. Sin embargo, en lugar de detenerse, las EDC encontraron caminos alternativos como cartillas digitales, radio educativa, clases por WhatsApp y facilitadores que cruzan trochas para acompañar procesos.
“Nos hemos encontrado con barreras sociales profundas. Hay miedo, desconfianza hacia lo digital, y una historia de exclusión que no se borra de un día para otro”, señala Elita. Pero ahí, donde parecía no haber salida, apareció el poder de la comunidad. “ACPO ha construido confianza, y ha apostado por el poder transformador de la educación como una luz que no se apaga, ni siquiera en los contextos más difíciles”
La experiencia ha demostrado que no basta con entregar dispositivos o habilitar internet. “Descubrimos que la tecnología por sí sola no cambia vidas. Lo que transforma es la mirada humana, el enfoque pedagógico sensible, la capacidad de escuchar y de adaptarse”, cuenta.
En este modelo educativo, los facilitadores trascienden el rol tradicional. “Ellos son el alma del proceso educativo, quienes caminan con la comunidad, quienes conocen las historias, las dificultades y también los sueños”, dice Elita. Gracias a ellos, lo que parece lejano se traduce al lenguaje del territorio.
Transformaciones tangibles
“Personas que antes no se sentían parte de las decisiones, hoy lideran procesos. Mujeres que no habían tenido voz ahora inspiran a otras con su ejemplo”, relata. Una llamada reciente la marcó: “Era la señora Hermencia de un municipio del Tolima. Me dijo: profe, gracias a la formación que recibí con ustedes, ahora estoy reciclando… Aprendí por qué es importante y cómo hacerlo bien”.
Y todo esto tiene raíces profundas recuerda Elita, “Esta historia comienza hace más de siete décadas en el corazón del campo colombiano, cuando el padre Salcedo soñó con educar desde la radio”, Ese legado sigue vivo en las EDC, nacidas en 2012, pero ancladas en la misma esencia de educar desde la realidad del campesino.
La educación digital rural no es un lujo, ni una promesa pendiente. Es una necesidad urgente y una estrategia de país. “A las entidades públicas y privadas les diría que invertir en educación digital rural no es un favor, es una decisión estratégica”, subraya.
Las Escuelas Digitales Campesinas prueban que sí se puede, que con voluntad, alianzas y respeto por los saberes del territorio es posible sembrar conocimiento donde antes solo hubo silencio. “Queremos que cada joven, cada mujer, cada abuelo en la vereda sepa que la educación es un derecho, no un privilegio”, concluye Elita, con la certeza de que, mientras haya comunidad, la educación florecerá.